ENSAYO de UNO: RELACIÓN de MARIO LEVRERO en BUENOS AIRES
Jorge Mario Varlotta Levrero (Uruguay,1940-2004)
Fui librero quince años en la calle Corrientes. Tal vez,
los mejores de mi vida. Al atardecer, Mario Levrero retornaba de su trabajo en
calle Uruguay, entre Corrientes y Sarmiento, pasaba por la librería, y se
quedaba un buen rato a conversar. Fue al promediar la década de 1980, cuando
vivió en esta ciudad. Yo lo había conocido tiempo antes en Montevideo. También,
claro, lo había leído; conocía su obra.
Dos ciudades y el tango. Una de las primeras cosas que me contó fue su emoción por calles
nombradas antes en los tangos. Las
letras de los tangos o sus títulos eran su literaria guía urbana, ninguna otra.
Como en la buena literatura, la realidad no manda sino esta clase de
conocimiento previo que se tiene sobre ella. La percepción ha sido trabajada
por esa sensibilidad cognitiva y ya no hay modo de volver atrás. Una de esas
calles fue Rodríguez Peña, donde vivió, vereda impar, de Corrientes hacia el
sur. Citemos aquí parte del epígrafe de Kafka que puso en el pórtico de
su novela, La ciudad precisamente:
“¿Veo allá lejos una ciudad, es a la que te refieres?”.
Yo le preguntaba por Montevideo. Hablaba, no en forma
casual, de otros montevideanos, también fuertemente relacionados con Buenos
Aires. Me contó cómo había conocido a Sábat, en un club dedicado al tango. Me
dijo, de Onetti, que sabía escuchar mientras te miraba con una cara así de sapo.
Ahora bien, en esta ciudad casi nunca Levrero se salía de un recorrido
obsesivo, consistente en ir a su trabajo por Sarmiento, volver por Corrientes
y, finalmente, entrar en su casa de Rodríguez Peña; a lo sumo y por algún
objetivo puntual (otras librerías, un pedicuro, otros amigos, un almacén) ese
caminar se extendía a calles laterales, pero cercanas; muy difícilmente a otros
barrios. Después se mudó no lejos de allí, a Hipólito Yrigoyen, enfrente de la
Plaza del Congreso, entre Solís, la continuación hacia el sur de Rodríguez
Peña, y Entre Ríos, la continuación de Callao, por donde va la luna rodando,
dice Ferrer, otro uruguayo. Más allá, terra incognita, ciudad incierta,
territorio ominoso como el de un mal sueño. Su vida entonces transcurría entre
esas pocas manzanas ya sabidas.
Otra imagen de la misma familia: en los encuentros,
sacaba un cigarrillo del paquete, se lo colocaba en la oreja, miraba la hora y
luego anotaba en columnas de una libretita; era escritor hasta en eso; con los
años, me contaron, lograría dejar de fumar. Buenos Aires, además, tenía para él
un suplemento que la tornaba más atractiva. Era el olor que subía en invierno
desde el subte. Es paradójico que en una ciudad tan marcada por la cultura
francesa no se llame, como en otros lugares, “Metró” al tren metropolitano,
sino Subterráneo, como en Londres. Podemos pues imaginar a Levrero parado en la
boca del subte, sin descender, únicamente percibiendo con placidez en el
invierno el vaho cálido y envolvente que ascendía del Underground
porteño.
Libros nuevos y viejos. Jorge Varlotta (el otro, el mismo;
el portero y el otro) frecuentaba los locales de venta de libros de viejo o
usados, librerías de canje de la calle Corrientes o Sarmiento, como un resabio
inolvidable traído de Montevideo. Una noche se apareció con la primera edición
de Lolita (Editorial Sur,
1959), en traducción de Enrique Pezzoni bajo el seudónimo de Enrique Tejedor.
Yo ya vendía la nueva edición de Anagrama, que comenzaba a estar de moda y
mantenía la mención de que el traductor era Enrique Tejedor, pero por supuesto
nada decía, ni dice, de Buenos Aires ni de Sur, 1959. Otra noche, irrumpió en
la librería con un ejemplar sin tapas de la traducción que había hecho J.R.
Wilcock de El ángel subterráneo, la
novela de Kerouac (Editorial Sur, también 1959). La noche del 13 de abril de
1987, me regaló Diez cuentos
policiales argentinos, la primera compilación de ellos hecha por
Rodolfo Walsh, para la casa editora Librería Hachette, 1953. Sabía muy bien que
andaba necesitando ese libro.
Le conocí dos mujeres; una que se iba, la otra que
llegaba, con la que terminaría por dejar Buenos Aires y partir hacia Colonia.
Yo no hacía mucho que me había separado, y me había mudado a un departamento en
un noveno piso donde había muerto una mujer joven, que vivía sola luego de
retornar del exilio en México. Allí tuve un sueño que transcurría en ese mismo
lugar. La mujer estaba en la cocina, parecía lavar platos o comer algo,
mientras abría y cerraba la heladera; el resto del departamento a oscuras, yo
apenas si la vislumbraba. Le conté ese sueño como quien cuenta un viaje
cualquiera, una noche cualquiera. Jorge me dijo que no debía asustarme, la
mujer me estaba dando la bienvenida en forma benéfica, y no debía perturbar su
recuerdo o presencia. No pude evitar la carcajada; recordé entonces su Manual de parapsicología, sus
“creencias” al respecto. Esta vez fue su turno de mirarme con una cara así de
sapo.
La amistad, la literatura. Nos reíamos mucho. El
tenía un humor amable e inteligente, que con frecuencia viraba al absurdo, más
cerca de la ironía que del sarcasmo. Me describía a su jefe como a Drácula
corriendo por los pasillos de la empresa; jefe al que, naturalmente, era
habitual que irritara; según él, un personaje muy snob, que reforzaba
tal imagen al usar una suerte de sobretodos oscuros y largos hasta el piso.
Debo decir que sus observaciones de ese estilo no eran desatinadas.
En las primeras horas del sábado, íbamos a comer con
amigos a los restaurantes o cantinas de la calle Montevideo. Una de esas
oportunidades, se armó una discusión altisonante, que dejó algún tendal de
historias amistosas en el camino. Habíamos tomado mucho (él tomaba cerveza, no
demasiado) y alguien dijo que se encontraba realizando trámites para obtener la
ciudadanía italiana; adujo un posible nuevo golpe militar, más cruento,
indicios del cual eran las amenazantes rebeliones de militares “carapintadas”
de esos años. Como suele ocurrir, se formaron dos bandos, a favor o en contra.
Yo estaba entre los que se oponían y argumentaba a partir de la manida causa de
la identidad nacional. La discusión se deslizaba por los gritos y los golpes de
puño en la mesa. Me parece verlo a Mario Levrero sonriendo, en un rincón,
apartado de ese griterío argentino, dejando caer intervenciones muy sutiles
como quien arroja ramitas bien secas al fuego, para mantenerlo vivo; estaba más
allá de aquellos avatares de la imbecilidad, que lamentablemente nunca se van
del todo.
Compilé y presenté, por esos días, textos de Rodolfo
Walsh dispersos en publicaciones periódicas, no reunidos en libro, destinados a
una colección que dirigía Jorge B. Rivera para la editorial Puntosur. Cuento para tahúres y otros relatos
policiales tenía uno que nos gustó especialmente, “Tres portugueses
bajo un paraguas (sin contar el muerto)”, y él generosamente lo publicó como
adelanto en la revista Juegos,
incluyendo los dibujos originales de Raúl Valencia que hacían sentido con lo
textual y no pudieron aparecer en el libro. También recomendé a Rivera cuentos
de Levrero, y a mi vez publiqué como anticipo “Espacios libres”, en Unidos, revista de la renovación
peronista, que dirigía Carlos “Chacho” Álvarez, cuyo consejo de redacción
integraba. En mi trabajo sobre Walsh,
intentaba sacarme de encima la sociología de la literatura y las relaciones
entre ésta y la política, pero dicha impronta asomaba todavía en mi discurso,
por eso la dedicatoria de Espacios
libres alude irónicamente a ello: “Para Víctor, a quien debo la
existencia de esta bella edición, esperando que sepa comprender el trasfondo
sociológico y las implicancias socio-económico-culturales que vertebran este
volumen, producto de una específica coyuntura política”.
La literatura es ese “espacio libre” que no permite el
anclaje del sentido y que por añadidura revela el sin sentido del mundo y de la
vida. Ya no pertenezco a la izquierda nacional ni a ninguna otra; no suscribo
sociologías de la literatura ni me interesa particularmente su relación con la
política. Me he quedado a solas con ella. Siempre es amistosa, generosa. Pero
ya no están ni Levrero ni Varlotta. Fue un espejo en el que mirarme. Queda por agradecerle
su paso por la calle Corrientes y mi vida, la literatura, la amistad.
(Publicado bajo el título de “Un espejo donde mirarse”, sobre el
escritor Mario Levrero (Uruguay, 1940-2004), en El País Cultural, suplemento de El
País, Montevideo, viernes 11 de agosto de 2006, p. 10.)
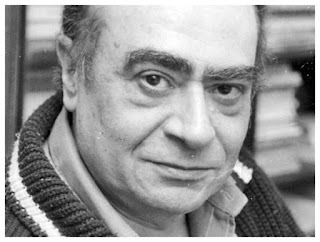

Comentarios
Publicar un comentario